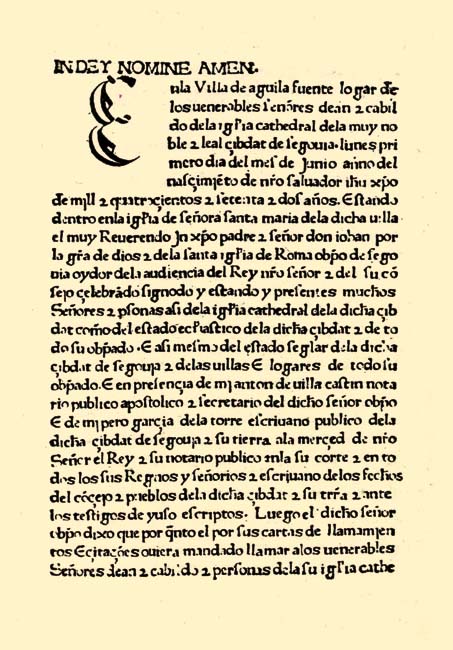Charles de Foucauld murió en Tamanrasset, Argelia, a causa del disparo que un miembro del grupo senusista que lo había aprehendido le descerrajó en la cabeza. Fue el 1 de diciembre de 1916. Han transcurrido cien años desde entonces y el halo de luz que circunda esa gran figura del cristianismo no deja de dilatarse y de suscitar inmediata fascinación en quien se detiene, aunque no sea nada más que un instante, en conocer alguna de las etapas que jalonan su extraordinario periplo vital y espiritual.
De Foucauld nació, el 15 de septiembre de 1858, en Estrasburgo. Quedó huérfano de padre y madre siendo aún muy niño, por lo que tuvo que irse a vivir con un abuelo, al que profesaba un cariño enorme. Su familia era aristocrática y profundamente religiosa, pero la fe iría apagándose en Charles hasta desaparecer por completo. Cuando cumplió dieciocho años no creía absolutamente en nada.
Ingresó en la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr, de la que egresó como oficial. Fue destinado a Argelia. Comedor, bebedor, jugador, lujurioso e indisciplinado. Así era el vizconde De Foucauld. Acabaron expulsándolo del ejército. Después lo readmitieron. Más tarde lo dejó él por su propia cuenta. En fin, un bala. Sin embargo, en ese período norteafricano, el indómito militar se hallaba inerme ante los sutiles e irrompibles lazos con los que el desierto ciñe para siempre a quien ha gustado de su telúrica soledad, los maravillosos atardeceres, los parajes lunares, la percepción de vaporosos espejismos, el disperso e ilimitado arboreto de palmeras, acacias y arbustos espinosos, el dulce sopor del mediodía, el paso solemne de las caravanas, la inmensidad del océano de arena y la infinitud del cielo estrellado.
El desierto, que, siglos antes de Cristo, era, según el profeta Oseas, un lugar para la seducción y el amor (“la llevaré al desierto y le hablaré al corazón”), exhala un lirismo que perciben, con particular sensibilidad, los franceses y los ingleses: Antoine de Saint-Exupéry, Michel Vieuchange, Richard Francis Burton o Thomas Edward Lawrence, por poner algunos ejemplos significativos. Y, por supuesto, Charles de Foucauld, quien, con veinticuatro años de edad, realizó un viaje de exploración por territorios, incógnitos para los europeos, de Marruecos, haciéndose pasar por rabino judío.
Esas incursiones son sumamente duras. El expedicionario sufre lo indecible: hay ocasiones en las que no se dispone de cabalgaduras, los pies se despellejan de caminar sobre guijarros cortantes, las rodillas duelen y tiemblan como las de un caballo enfermo de infosura, la piel se paspa por el calor sofocante del día y el frío glacial de la noche, la sed es terrible, se come cualquier cosa, los piojos constituyen una compañía ineludible desde la primera pernoctación, los episodios de supervivencia, sorteando salteadores y captores, acaecen constantemente, y sobre el rumí (cristiano) que huella territorios inviolados se ciernen, además, amenazas de índole religiosa.
Sin embargo, Charles de Foucauld se sintió cautivado, no sólo por la extraña hermosura del desierto, sino también por la fe vigorosa de los musulmanes, de modo que, cuando regresó a París, la búsqueda de Dios se hizo acuciante en él. Los coloquios con su prima Marie de Bondy, la relectura de Élévations à Dieu sur tous les mystères de la religion chrétienne, de Jacques Bénigne Bossuet, y la guía espiritual del sacerdote Henri Huvelin, lo condujeron finalmente a la paz inefable que experimentó cuando recibió la sagrada comunión en la iglesia de San Agustín de París. Allí sigue aún el confesonario en el que su vida dio un vuelco total. Se había cumplido el deseo hecho súplica: “Si existes, haz que te conozca”.
Charles de Foucauld escribiría más tarde: “Tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para él”. Anduvo por los monasterios de Fontgombault, Solesmes y Soligny-La-Trappe, y se decidió, al fin, por la trapa de Nuestra Señora de las Nieves, en Ardèche, en la que ingresó; se trasladó, después, a su filial en Siria, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Cheikhlé; luego, pasó a la de Nuestra Señora de Staouëli, en Argelia.
Sus superiores lo enviaron a Roma con el fin de que se preparase para el sacerdocio. Pero el abad general veía que la trapa no era lo de Charles. Y le concedió permiso para que prosiguiera, fuera de la obediencia cisterciense, la búsqueda de su verdadero camino de realización espiritual. Fue a Tierra Santa. Y allí sí, allí fraguó su plan de vida cristiana, que no era otro que el de imitar a Jesús de Nazaret, pobre y humilde, siendo el último a los ojos del mundo.
Fue ordenado sacerdote, el 9 de junio de 1901, en la diócesis francesa de Viviers. A continuación se marchó a Béni Abbès, en Argelia, en donde levantó su primer eremitorio. En 1905 se instaló en Tamanrasset, entre los tuaregs. Su vida se regía por la austeridad extrema, la oración constante, la hospitalidad ilimitada, la caridad ardorosa y la abyección de sí mismo. Y todo ello para ser esencialmente hermano universal.
El cierzo impetuoso habría borrado cualquier rastro de Charles de Foucauld en las inabarcables extensiones del Sáhara si, con la vocación religiosa, se hubiese anegado la fructífera pujanza literaria que pugnaba en su interior por derramarse, ya desde su adolescencia, en la incitadora lámina de un papel. Pero no fue así, sino todo lo contrario. Dejó cientos de cuartillas y folios escritos: diarios, anotaciones, carnés de viajes, meditaciones, cartas y reglas de vida. En el libro Reconnaissance au Maroc, 1883-1884, en el que refiere sus andanzas por Marruecos, dice de sí mismo, según la versión española de la obra: “Durante la marcha, tenía incesantemente un cuaderno de cinco centímetros cuadrados oculto en el hueco de la mano izquierda; con un lápiz de dos centímetros de largo que no abandonaba la otra mano, consignaba lo que de notable presentaba el camino”. No importaba que éste fuera accidentado o dificultoso. Tomaba notas todo el tiempo. Luego, en el silencio de la noche, las ordenaba cuidadosamente en otro cuaderno. Y así a lo largo de su vida.
Le gustaban las palabras. Recogía vocablos de los tuaregs, que después agrupaba y traducía. El resultado de ese trabajo de recopilación salió a la luz, tras su muerte, en forma de diccionario tuareg-francés. Y eso lo hacía también con poesías y textos en prosa bereberes. Sus apuntes filológicos poseen gran valor lingüístico y etnológico. Y es que, entre los incontables beneficios de la santidad, hay que registrar también el del servicio a los demás por medio de sustanciosas aportaciones científicas.
Tenía siempre a mano a Aristófanes, el Corán, Juan Crisóstomo, Teresa de Jesús y la Biblia. Fue, en su juventud, un dilapidador, pero la lectura de los clásicos grecolatinos y franceses impidió que el harmatán de la desesperanza agostara su espíritu sensible, libre y audaz. Y habiendo sido un gran descriptor de regiones inexploradas del Norte de África, lo fue aún mejor de aquellas otras que existen dentro de cada persona, en su alma, igualmente inexploradas, a las que Charles de Foucauld también viajó y describió con su cálamo de precisión, fluidez y hondura, a la luz del Amor. Fue beatificado el 13 de noviembre de 2005.
Jorge Juan Fernández Sangrador
La Nueva España, domingo 11 de diciembre de 2016