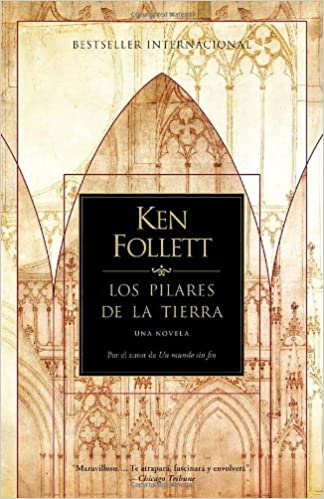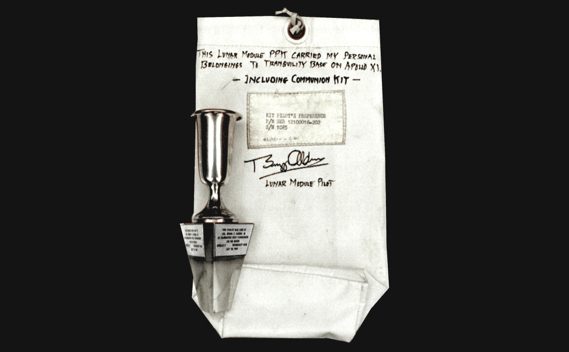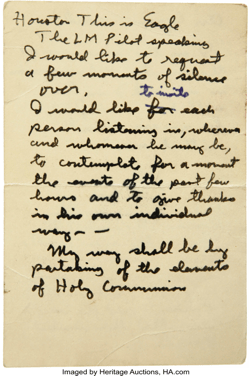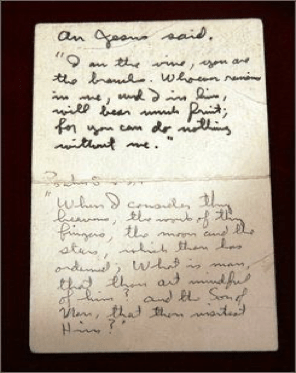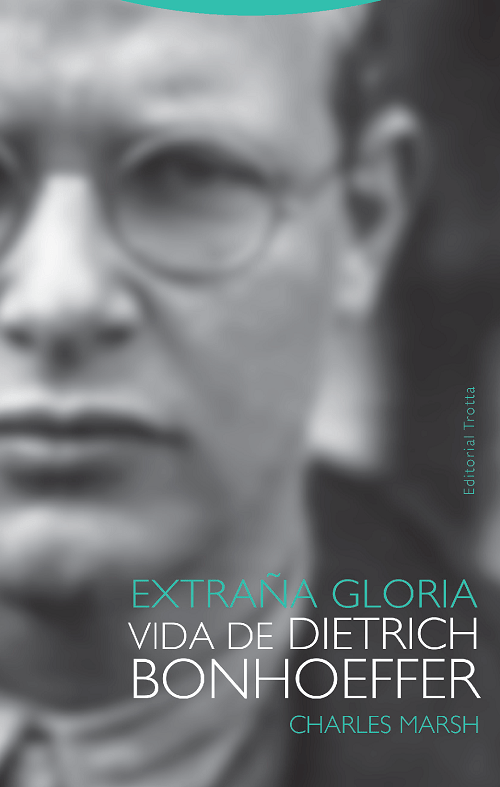En el convento franciscano de El Muski, en El Cairo, se guarda una valiosa colección de manuscritos en árabe, siríaco, copto, armenio, turco y persa, que, junto con los treinta mil volúmenes que componen la biblioteca, hacen que ese espacio de catolicismo culto, estudioso y servicial, sea frecuentado por investigadores de la Historia de la Iglesia en Oriente provenientes de ámbitos universitarios tanto egipcios como extranjeros, tanto cristianos como no cristianos.
La iglesia del convento, dedicada a la Asunción de María Santísima, es, con las dependencias anejas, sede parroquial de una comunidad católica de rito latino. El número de fieles ha ido en disminución desde que, en 1952, con la revolución egipcia y la intervención del Canal de Suez, las familias de los trabajadores italianos, malteses, austriacos, eslavos, franceses y de diversos países orientales, fueron abandonando el país. La parroquia llegó a tener cuarenta y cinco mil feligreses.
El Muski es un distrito cairota en el que uno se siente inmediatamente transportado a El Cairo medieval. Solo el trafico logra retrotraerlo al presente. De en medio de la congestión ocasionada por la apretura de coches en las calles no se sale si no es con la determinación y el arrojo con el que los conductores acometen la nada fácil empresa de ir abriéndose paso en la interminable colada de chapa que forman los automóviles.
En medio de aquel tráfago, el convento de los franciscanos es un oasis de paz. Y ya en el convento, la azotea. Desde ella se divisa una extensión interminable de terrados. Son los ajarafes del mundo bíblico y oriental. Y en los de El Cairo, al atardecer, se despliegan, vistosas, embridadas por manos de niños, un sinfín de cometas, que revolotean graciosamente haciendo repentinas guiñadas.
Las hay con pequeñas bombillas, para que produzcan efectos luminosos durante la noche, o con dibujos de superhéroes de Hollywood, o con el retrato de Mohamed Salah, jugador del Liverpool Football Club. Pues bien, el gobierno egipcio ha prohibido el vuelo de las cometas so pretexto de que, si se colocan en ellas cámaras de grabación, podrían tomarse desde el aire imágenes de instalaciones vitales para la seguridad nacional.
Con esta medida, las autoridades se han cargado sin miramientos la tradicional forma de diversión entre la chavalería egipcia. Durante el confinamiento covid, se organizaban certámenes. Los participantes no tenían que abandonar, para ello, su propio domicilio, ya que concursaban desde la azotea de su casa. Y servía, además, como un recordatorio de que es preciso saber mantenerse siempre por encima de las dificultades de la vida y no venirse abajo. Como un colibrí.
Esta es precisamente la idea de fondo con la que Sandro Veronesi ha tejido la trama de su novela “El colibrí”, cuya traducción, del italiano al español, ha llegado, en este mes de noviembre, a las librerías de nuestro país. El protagonista, un oftalmólogo, ha de afrontar una serie de infortunios que le van sobreviniendo intempestivamente, pero logra no perder, bajo el ametrallamiento al que le someten las circunstancias, ni el ánimo, ni la confianza en sí mismo, ni la esperanza, porque sabe mantenerse en vuelo, como un colibrí.
Existe una fábula en la que se cuenta que, tras haberse declarado un incendio en la selva, a causa del cual huyen, aterrorizados, todos los animales, un colibrí no deja de volar desde un lago hasta el fuego. A continuación, regresa al lago; después, nuevamente al fuego. Uno de los animales en fuga le pregunta: «¿Qué haces? ¿No ves que hay un incendio?». El colibrí le responde: «Recojo agua con el pico para derramarla sobre el fuego». Su interlocutor le dice: «¡Es absurdo! ¡No lograrás apagarlo con cuatro gotas!». El colibrí le replica: «¡Yo hago mi parte!».
Es tan sencillo y realista lo que pueden llegar a enseñarnos un juego de niños o un pequeño pájaro mosca acerca de cómo hemos de situarnos ante esas adversidades que, en la vida, tiran de nosotros para que descendamos a su suelo estercolado de desánimo y de claudicación. Y la cosa consiste en, primero, no venirse abajo, y, segundo, no dejar de realizar aquello que esté en nuestra mano hacer. «To keep a stiff upper lip», dicen los ingleses: mantenerse fuertes en las situaciones difíciles y no sucumbir a las emociones. Y que cada cual haga, además, su parte. Como el colibrí.
Jorge J. Fernández Sangrador
La Nueva España, domingo 15 de noviembre de 2020, p. 25