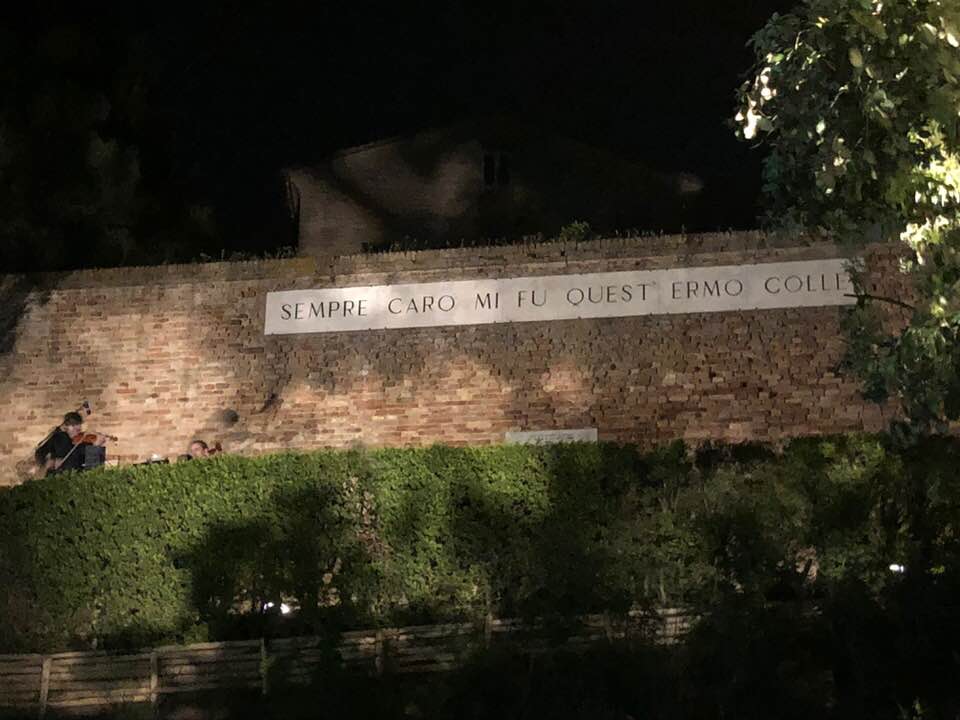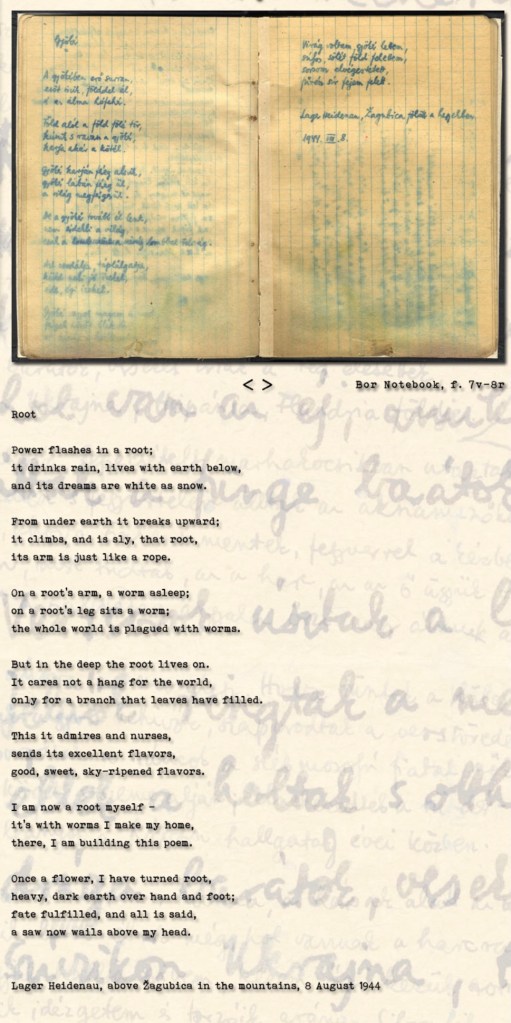Confieso que me resulta más interesante la madre que el hijo. Ella es Hélène Carrère d’Encausse; él, Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021. Elegida para ocupar el Sillón 14 de la Academia francesa en 1990, es su “Secretario perpetuo” desde 1999, pues defiende a ultranza que eso es lo que es: “Secretario” y no “Secretaria”.
Nació en Paris, en 1929, de una familia de origen georgiano, dispersa por Europa a causa de la Revolución rusa, en la que hubo de todo: servidores del Imperio, detractores del Imperio, un presidente de la Academia de Ciencias Sociales bajo el reinado de Catalina la Grande y tres regicidas. De esa misma familia es Salomé Zurabishvili, presidente de Georgia desde 2018, con una importante carrera diplomática y política a sus espaldas.
No es de extrañar, pues, que Hélène Carrère d’Encausse considerase que el dedicarse a la investigación y a la docencia de Historia y de Ciencias Políticas, funciones que ejerció en la Universidad de la Sorbona y en el Instituto de Estudios Políticos de París, le fuese algo connatural. Es doctora “honoris causa” por cuatro universidades y profesora invitada en Oriente y Occidente, miembro de unas cuantas academias e instituciones, estuvo en el Parlamento europeo, presidió comisiones y recibió premios por varios de los treinta y tantos libros que publicó. La mitad de ellos en la casa editorial Fayard. La mayor parte, sobre Rusia.
Sus intervenciones en la “Académie” exhalan la exquisita fragancia del “esprit” francés. En el sillón que ella ocupa se sentaron anteriormente los hermanos dramaturgos Pierre y Thomas Corneille, el novelista Víctor Hugo, el poeta Leconte de Lisle, el germanista Robert d’Harcourt y el político Jean Mistler, su inmediato antecesor, por citar solo algunos nombres de los dieciséis “inmortales” que la precedieron en el sillón 14.
La función principal del “Secretario perpetuo” es, en la Academia francesa, la de representar a ésta en los actos oficiales. Y los discursos de Hélène Carrère d’Encausse se mantienen siempre a la altura de lo que se espera de alguien que ha de visibilizar institucionalmente los fines que el cardenal Richelieu estatuyó al fundarla. Y la madre del reciente Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, justo es decirlo, no se queda corta, no, al exaltar la lengua francesa valiéndose de la amplitud de sus conocimientos sobre historia europea y cultura francófona.
Íntimamente vinculada a esa historia y cultura se halla la fe cristiana, de la que han hecho y hacen gala algunos académicos de la gran nación vecina. Así lo dejó patente Madame Carrère d’Encausse en su discurso de ingreso en la Academia y en los de recepción del cardenal Jean-Marie Lustiger y del politólogo René Rémond, en las despedidas fúnebres de este último y del físico Louis Leprince-Ringuet, el jurista Georges Vedel, el historiador del arte Maurice Rheims, el dominico Ambroise-Marie Carré, el periodista Bertrand Poirot-Delpeche, los novelistas Pierre Moinot y Jean Dutourd, el crítico literario Hector Bianciotti, el musicólogo Philippe Beaussant y el político Max Gallo.
Madame Carrère d’Encausse emite, cuando habla, ideas, datos y citas literarias que captan el interés del oyente, deleitándolo, y, después, una vez publicadas, del lector. En ella es todo “politesse”. Y “savoir faire”. Como cuando recibe a los mandatarios que visitan la Academia. El último fue Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, en 2019, al que, en el saludo protocolario, le dijo: «Su presencia entre nosotros hoy, Señor Presidente de la República, reviste una significación particular. Es el símbolo de la amistad que une nuestros dos países, de sus afinidades espirituales; es el símbolo de nuestro apego común a una civilización, la de la latinidad, a sus lenguas, a sus Letras. Es el símbolo de nuestra fe en la primacía de la vida del espíritu».
El respeto entre las instituciones es un delicado valor que éstas no pueden permitir que venga a menos en las enriquecedoras relaciones que es preciso mantener con entidades pares. Y en España estamos siendo, en esto, poco cuidadosos. No se mira o no se piensa bien lo que se dice, desde unas, acerca de otras. «Manca finezza». Y eso no puede ser. Es por ello por lo que resulta reconfortante leer discursos como los que ha pronunciado Hélène Carrère d’Encausse, durante treinta años en la “Académie française”, pues en ellos se aprende el arte del buen decir como una manifestación exterior del noble sentir, de la alta cultura y de la consideración que se merecen los otros.
Jorge Juan Fernández Sangrador
La Nueva España, domingo 24 de octubre de 2021, p. 24

Hélène Carrère d’Encausse

Académie française